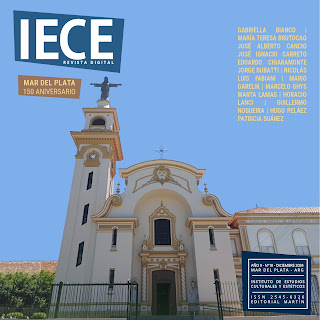¿Solamente 2026?
31 diciembre 2025
12 diciembre 2025
PARA ARQUITECTOS (O FUTUROS ARQUITECTOS) HUMANISTAS, HUMANITARIOS
Todo buen estudiante (o ya arquitecto) debería poder tener acceso a esta obra (posiblemente, más adelante incluiré algunas citas):
23 septiembre 2025
Por un Humanismo, humanitario. Nuevas reflexiones
Una reflexión
Soldados
Matar y morir. Matar y sobrevivir (¿cómo?). Matar, siempre matar. ¿Quiénes los convocaron para matar o morir, quiénes los convencieron? Ellos, aquellos que ordenaron pero no fueron; aquellos responsables (o irresponsables).
Matar o morir por la patria, nuestra patria. ¿Nuestra? ¿Nuestro ese pedazo de planeta del que algunos se apropiaron? Codicia de muchos que te convencieron, soldado; y te hicieron creer en una patria que, si caíste muerto, nunca fue tuya. Los idiotas codiciaron ese pedazo de planeta y creyeron que era suyo. Y esos idiotas murieron sin que ese pedazo de planeta fuera realmente de ellos. ¿Cómo te dejaste convencer, soldado? Por idiotas, soldado. Acaso te dijeron que serías héroe. ¿Héroe por matar a tu semejante? ¿Héroe por morir por tu patria y matar al que creyó también que sería héroe matando por otra patria? ¿Cómo te dejaste convencer, soldado, si quienes te utilizaron sonreían y brindaban por unas victorias por las que vos matabas y morías mientras ellos festejaban? Acaso vos también festejaste, por la muerte que provocaste, porque volviste con los tuyos, tu familia, tus amigos y… ¿olvidaste que fuiste un asesino, aunque primero siempre ellos, los que te mandaron, festejaron, brindaron y olvidaron? ¡Ay, soldado! ¡Qué triste historia la tuya, hace ya miles y miles de años!
*****
PREMIO NOBEL DE LA PAZ
Discurso en Oslo al recibir el Premio Nobel de la paz
Majestad, Altezas, Señoras y Señores
Con humildad estoy ante Ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la PAZ, de la promoción de la JUSTICIA y la solidaridad entre los pueblos.
Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina, y de manera muy particular de mis hermanos los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios; en nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad.
Para un hombre como yo, una pequeña voz de los que no tienen voz, que lucha para que se oiga con toda la fuerza el clamor de los Pueblos, sin otra identificación que con el hombre concreto latinoamericano y como cristiano, este es sin duda el más alto honor que puedo recibir que se me considere un Servidor de la Paz.
Vengo de un continente que vive entre la angustia y la Esperanza y en donde se inscribe mi historia, estoy convencido que la opción de la fuerza evangélica de la no-violencia se abre como un desafío y a perspectivas nuevas y radicales.
Una opcion que prioriza un valor esencial y entrañablemente cristiano: la dignidad del Hombre, la sagrada trascendente e irrenunciable dignidad del hombre que le viene del hecho primordial de ser hijo de Dios y hermano en Cristo y por lo tanto hermano nuestro.
En estos largos años de lucha a través del Servicio Paz y Justicia en América Latina compartimos el camino junto a los más pobres y necesitados.
No tenemos mucho que decir, pero sí, mucho que compartir para lograr a través de la lucha no-violenta la abolición de las injusticias, a fin de alcanzar una sociedad más justa y humana para todos.
En este caminar junto a mis hermanos los pobres, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen por causa de la opresión, los que se angustian ante la perspectiva de la guerra, los que sufren la agresión de la violencia o ven postergados sus derechos elementales.
Es por todos ellos que estoy aquí.
Mi voz quiere tener la fuerza de la voz de los humildes. La voz que denuncia la injusticia y proclama la Esperanza en Dios y la Humanidad que es la Esperanza del Hombre que ansia vivir en la comunión y participación con todos los hermanos como hijos de Dios.
America Latina es un continente joven, vital, que fue definido por el Papa Pablo VI como el Continente de la Esperanza.
Conocer es valorar una realidad con la vocación cierta de compartir su destino.
Conocer es llegar a una profunda identidad con los pueblos que protagonizan un proceso histórico, estando dispuestos a redimir el dolor con el amor, asumiendo, en esta perspectiva, la praxis de Jesús.
Pero cuando vemos esa realidad que viven nuestros pueblos es una ofensa a Dios, en que millones de nuestros niños, jóvenes, adultos, ancianos viven bajo el signo del sub-desarrollo.
La violencia institucionalizada, la miseria y la opresión generan una realidad dual, fruto de la persistencia de sistemas políticos y económicos creadores de injusticias, que consagran un orden social que beneficia a unos pocos: ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres.
Frente a esta realidad quiero como los Obispos en Puebla, como los cristianos comprometidos en los movimientos que luchan por los derechos humanos, como los hombres de buena voluntad compartir las angustias que brotan de los rostros dolientes del hombre latinoamericano, en él que reconocemos el rostro sufriente de Cristo, nuestro Señor que nos cuestiona e interpela
Les hablo teniendo ante mis
ojos el recuerdo vivo de los rostros de mis hermanos,
los
trabajadores, obreros y campesinos que son reducidos a niveles de
vida infrahumana y limitados sus derechos sindicales,
del rostro
de los niños que padecen desnutrición,
de los jóvenes que ven
frustradas sus esperanzas,
de los marginados urbanos,
de
nuestros indígenas,
de las madres que buscan sus hijos
desaparecidos,
de los desaparecidos, muchos de ellos niños,
de
miles de exiliados,
de los Pueblos que reclaman libertad y
Justicia para todos.
Pero pese a tanto dolor vivo la Esperanza porque siento que América Latina es un continente puesto de pie, que podrán demorar su liberación, pero nunca impedir.
Vivimos la Esperanza porque creemos, como San Pablo, que el amor nunca muere y que el hombre, en el proceso histórico, ha ido creando enclaves de Amor con la práctica activa de su solidaridad en todo el mundo hacia la liberación integral del hombre y los pueblos.
Para mí es esencial tener la serenidad interior de la oración para escuchar el silencio de Dios, que nos dice en nuestra vida personal y en el signo de la historia de nuestro tiempo de la fuerza del Amor.
Y es por esa fe en Cristo y en los hombres que debemos aportar nuestro esfuerzo humilde en la construcción de un mundo más justo y humano. Y quiero afirmarlo con énfasis: Ese mundo es posible.
Y para construir esa nueva sociedad debemos estar con las manos abiertas, fraternas, sin odios, sin rencores, para alcanzar la reconciliación y la Paz, pero con mucha firmeza, sin claudicaciones en defensa de la Verdad y la Justicia.
Porque sé que nadie puede sembrar con los puños cerrados. Para sembrar es necesario abrir las manos.
Quiero agradecer a todos Ustedes, al Comité Nobel por esta alta distinción a los humildes de América Latina.
Me siento emocionado y a la vez comprometido a redoblar mis esfuerzos en la lucha por la paz y la Justicia. Puesto que la paz sólo es posible como fruto cicla Justicia, que esta verdadera Paz, es la transformación profunda de la no-violencia que es la fuerza de Amor.
Quiero expresar a Ustedes que gracias a la ayuda y comprensión de mi esposa e hijos, en los momentos más duros y difíciles de la lucha, pude continuar junto a mis hermanos de América Latina, con su amor, silencio y compañía, y siempre contribuyen a fortalecerme y darme el coraje de servir a mis hermanos.
Invocando la fuerza de Cristo,
nuestro Señor, como nos enseñaba en el Sermón de la Montaña y que
quiero compartir con todos Ustedes con mi pueblo y el
mundo.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos
es el Reino de los Cielos,
Bienaventurados los mansos, porque
ellos poseer án en herencia la tierra,
Bienaventurados los que
lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán
saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzar án misericordia,
Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios,
Bienaventurados los que
trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios,
Bienaventurados los perseguidos por la causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos,
Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
(Mateo 5, 1-12)
Reciban mi profundo agradecimiento y deseos de Paz y Bien.
Desde Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 1980, Editor Wilhelm Odelberg, [Nobel Foundation], Stockholm, 1981
Articulo: Adolfo Pérez Esquivel – Acceptance Speech.
https://www.cipdh.gob.ar/premio-nobel-de-la-paz-a-adolfo-perez-esquivel
*****
POR UN HUMANISMO, HUMANITARIO
Se impone seguir reflexionando sobre un Humanismo, humanitario. Con una coma, para que esa pausa nos ayude a reflexionar. Humanismo humanitario parece como si agregáramos un adjetivo y ya está. Por eso Humanismo, humanitario, para que esa coma, esa pausa, nos esté invitando a reflexionar.
***
Caín y Abel. ¿Un mito? Sí, puede ser. Pero ese mito no oculta su realidad. En algún momento, en algún lugar, un ser humano mató a otro ser humano, su hermano. ¿Celos, codicia…? ¡Quién sabe!
No matarás establecían las Tablas de la Ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo, proclamaban los Evangelios, afirmativamente. No mates/Ama. Y transforma a tu enemigo en prójimo. Una Ética de la liberación.
***
Sirácida (Eclesiástico)
1 Hijo, no prives al pobre del sustento,
ni dejes en suspenso los ojos suplicantes.
2 No entristezcas al que tiene hambre,
no exasperes al hombre en su indigencia.
3 No te ensañes con el corazón exasperado,
no hagas esperar la dádiva al mendigo.
4 No rechaces al suplicante atribulado,
ni apartes tu rostro del pobre.
5 No apartes del mendigo tus ojos,
ni des a nadie ocasión de maldecirte.
6 Pues si maldice en la amargura de su alma,
su Hacedor escuchará su imprecación.
7 Hazte querer de la asamblea,
ante un grande baja tu cabeza.
8 Inclina al pobre tus oídos,
responde a su saludo de paz con dulzura.
9 Arranca al oprimido de manos del opresor,
y a la hora de juzgar no seas pusilánime.
Sirácida (Eclesiástico) Cap.4. La Biblia. Antiguo Testamento
¿SAPIENS?
25 agosto 2025
23 julio 2025
PARA UN MUNDO SIN ESPERANZA
Discurso de Xi Jinping en la Cumbre SCO
Por Redazione 2 septiembre, 2025
https://www.panoramical.eu/especiales/discurso-de-xi-jinping-en-la-cumbre-sco
670
Sumando las Fuerzas de la Organización de Cooperación de Shanghái
Para Mejorar la Gobernanza Global
Declaración de S.E. Xi Jinping Presidente de la República Popular China
En la Reunión «Organización de Cooperación de Shanghái Plus» Tianjin, 1 de septiembre de 2025
Distinguidos Colegas:
Este año se conmemora el 80.º aniversario de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista y la fundación de las Naciones Unidas. Es un hito que nos impulsa a recordar el pasado y a construir juntos un futuro mejor. Hace ochenta años, la comunidad internacional aprendió profundas lecciones del flagelo de dos guerras mundiales y fundó las Naciones Unidas, escribiendo así una nueva página en la gobernanza global. Ochenta años después, mientras las tendencias históricas de paz, desarrollo, cooperación y beneficio mutuo permanecen inalteradas, la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo siguen atormentando al mundo. Las nuevas amenazas y desafíos no han hecho más que aumentar. El mundo se encuentra en un nuevo período de turbulencia y transformación. La gobernanza global se encuentra en una nueva encrucijada.
La historia nos enseña que, en tiempos difíciles, debemos mantener nuestro compromiso original con la coexistencia pacífica, fortalecer nuestra confianza en la cooperación mutuamente beneficiosa, avanzar conforme a la tendencia histórica y prosperar al ritmo de los tiempos.
Con este fin, propongo la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG). Espero trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y avanzar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad.
En primer lugar, debemos adherirnos a la igualdad soberana. Debemos mantener que todos los países, independientemente de su tamaño, fuerza y riqueza, son participantes, tomadores de decisiones y beneficiarios iguales en la gobernanza global. Debemos promover una mayor democracia en las relaciones internacionales y aumentar la representación y la voz de los países en desarrollo.
En segundo lugar, debemos acatar el estado de derecho internacional. Los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas básicas de las relaciones internacionales universalmente reconocidas deben observarse de forma integral, completa y en su totalidad. El derecho y las normas internacionales deben aplicarse de forma igualitaria y uniforme. No debe haber dobles raseros, ni imponer las normas internas de unos pocos países a otros.
En tercer lugar, debemos practicar el multilateralismo. Debemos defender la visión de una gobernanza global basada en la consulta amplia y la contribución conjunta para el beneficio común, fortalecer la solidaridad y la coordinación, y oponernos al unilateralismo. Debemos salvaguardar firmemente el estatus y la autoridad de la ONU y asegurar su papel clave e irremplazable en la gobernanza global.
En cuarto lugar, debemos promover un enfoque centrado en las personas. Debemos reformar y mejorar el sistema de gobernanza global para garantizar que las personas de cada nación sean actores y beneficiarios de la gobernanza global, a fin de abordar mejor los desafíos comunes de la humanidad, reducir la brecha Norte-Sur y salvaguardar mejor los intereses comunes de todos los países.
En quinto lugar, debemos centrarnos en tomar medidas concretas. Debemos adoptar un enfoque sistemático e integral, coordinar las acciones globales, movilizar plenamente los diversos recursos y esforzarnos por obtener resultados más visibles. Debemos fortalecer la cooperación práctica para evitar que el sistema de gobernanza se quede rezagado o se fragmente.
Estimados colegas,
La declaración fundacional y la Carta de la Organización de Cooperación de Shanghái dejaron claro desde el principio que debemos promover un orden político y económico internacional más democrático, justo y equitativo. Durante los últimos 24 años, la OCS se ha adherido fielmente al Espíritu de Shanghái de confianza mutua, beneficio mutuo, igualdad, consulta, respeto a la diversidad de civilizaciones y búsqueda del desarrollo común. Hemos debatido juntos asuntos regionales, construido plataformas y mecanismos, y nos hemos beneficiado de la cooperación. También hemos impulsado y puesto en práctica numerosos conceptos nuevos de gobernanza global. La OCS se ha convertido cada vez más en un catalizador para el desarrollo y la reforma del sistema de gobernanza global.
En respuesta a las transformaciones que se producen con mayor rapidez en todo el mundo, que son únicas cada siglo, la OCS debe asumir un papel de liderazgo y dar ejemplo en la implementación de la IGC.
Debemos contribuir a salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales. Con una visión de seguridad común, los Estados miembros de la OCS han firmado el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación a Largo Plazo, han llevado a cabo una cooperación eficaz en materia de seguridad y han mantenido la estabilidad general en la región. Debemos seguir defendiendo los principios de no alianza, no confrontación y no atacar a terceros. Debemos aunar esfuerzos para abordar diversas amenazas y desafíos, aprovechar al máximo el recién creado Centro Universal de la OCS para la Lucha contra los Desafíos y Amenazas a la Seguridad y el Centro Antidrogas de la OCS, y construir una comunidad de seguridad común en la región. Debemos seguir siendo un motor de estabilidad en este mundo volátil.
Debemos asumir la responsabilidad de una cooperación abierta a nivel mundial. Los Estados miembros de la OCS cuentan con abundantes recursos energéticos, grandes mercados y fuertes impulsores internos, y estamos contribuyendo cada vez más al crecimiento económico mundial. Debemos seguir derribando muros, no erigiéndolos; debemos buscar la integración, no la disociación. Debemos impulsar la cooperación de alta calidad en la Franja y la Ruta e impulsar una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos.
China aprovechará las oportunidades que ofrece su vasto mercado y continuará implementando el plan de acción para el desarrollo de alta calidad de la cooperación económica y comercial dentro de la familia de la OCS. China establecerá tres plataformas principales para la cooperación China-OCS en energía, industria verde y economía digital, y establecerá tres importantes centros de cooperación para la innovación científica y tecnológica, la educación superior y la formación profesional y técnica. Trabajaremos con los países miembros de la OCS para aumentar la capacidad instalada de energía fotovoltaica y eólica en 10 millones de kilovatios cada una en los próximos cinco años. Estamos dispuestos a construir, con todas las partes, el centro de cooperación en aplicaciones de inteligencia artificial y a compartir los beneficios del progreso en IA. Invitamos a todas las partes a utilizar el Sistema de Navegación por Satélite Beidou e invitamos a los países con capacidades relevantes a participar en el proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar.
Debemos dar ejemplo en la defensa de los valores comunes de la humanidad. Entre los Estados miembros de la OCS, los intercambios culturales son muy destacados, las interacciones interpersonales son frecuentes y sólidas, y las diferentes civilizaciones irradian su singular esplendor. Debemos seguir promoviendo los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, y escribir capítulos brillantes de paz, amistad y armonía entre países con diferentes historias, culturas, sistemas sociales y etapas de desarrollo.
China albergará y garantizará el éxito del Foro de Partidos Políticos de la OCS, el Foro de Desarrollo Verde y Sostenible de la OCS y el Foro de Medicina Tradicional de la OCS. En los próximos cinco años, China tratará a 500 pacientes con cardiopatías congénitas, realizará 5.000 operaciones de cataratas y realizará 10.000 pruebas de detección de cáncer a otros países de la OCS.
Debemos actuar para defender la equidad y la justicia internacionales. En cumplimiento de los principios de justicia y equidad, los Estados miembros de la OCS han participado constructivamente en los asuntos internacionales y regionales, y han defendido los intereses comunes del Sur Global. Debemos continuar oponiéndonos rotundamente al hegemonismo y a la política de poder, practicar un verdadero multilateralismo y ser un pilar en la promoción de un mundo multipolar y una mayor democracia en las relaciones internacionales.
China apoya a la OCS en la expansión de la cooperación con otras instituciones multilaterales, como la ONU, la ASEAN, la Unión Económica Euroasiática y la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia, para defender conjuntamente el orden económico y comercial internacional y mejorar la gobernanza global y regional.
Colegas,
Un antiguo filósofo chino dijo sobre la importancia de los principios: «Defiende el Gran Principio, y el mundo te seguirá». Dentro de dos días, China conmemorará solemnemente el 80.º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. Muchos colegas nos acompañarán en Pekín. Estamos dispuestos, junto con todas las partes, a defender con valentía el gran principio y el bien común del mundo, promover una perspectiva histórica correcta sobre la Segunda Guerra Mundial, salvaguardar resueltamente los frutos de nuestra victoria en la guerra y brindar mayores beneficios a toda la humanidad mediante la reforma del sistema de gobernanza global y la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.
Gracias.
*******
UTOPÍA DicPC
Inquietum est cor nostrum. Somos carencia y deseo; somos sed de
goce infinito e infinita capacidad de /sufrimiento, nosotros que en todo somos
limitados, como dice Ernst Bloch. Por eso, la preocupación por el sufrimiento
es el punto de partida del pensar. No estamos a gusto con nosotros mismos,
buscamos y esperamos nuestro /rostro aún no desvelado. El pensar siempre se dio
en el anhelo de un vivir sin sufrimiento, sin indignidad, sin / alienación, sin
la /nada. La utopía es el sueño de una vida mejor y verdadera, el sueño de la
humanidad del hombre. Por eso estuvo presente desde que el hombre se soñó como
humano, se manifestó desde que el hombre se irguió sobre la naturaleza en todas
aquellas formas en que la humanidad apareció.
I. TERMINOLOGÍA Y REFERENCIAS HISTÓRICAS.
La palabra utopía la inventó Tomás Moro, es sabido. Pero la idea
acompañó desde siempre a la humanidad; aunque en nuestro mundo mediterráneo,
donde quizá se la pensó mejor, la utopía siempre llevó en su rostro los rasgos
de la sed de /justicia que brota de la Biblia y del ideal de racionalidad del
sueño griego. Tomás Moro tiene detrás a Platón e Isaías, al Evangelio y a la
filosofía griega, como también a toda la rica historia cristiana. Y cuando ve
lo que es la «revolución de los ricos» (que la llamó Chesterton), no acepta el
naciente mundo del dinero, sino que salta hacia adelante, repensando el futuro
contenido en los viejos sueños del pasado. Y es ese rechazo del mundo del
dinero, que Moro alaba en Platón, y que siempre está presente en la condena
bíblica de los ricos, el que sigue alentando en tantas utopías posteriores, en
toda la época moderna, en que ese mundo del dinero, sin embargo, seguía
creciendo; aun cuando, a la vez, el sueño de la justicia y el ideal del paso erguido
prepararon nuevos amaneceres.
En el siglo XIX, de nuevo tras otra revolución de los ricos (que
suelen darse y triunfar siempre que fracasan o son traicionadas las
revoluciones de los /pobres), las utopías conocen un nuevo esplendor. Los
ideales de justicia, de racionalidad, de /fraternidad, fueron formulados de
nuevo por Owen, Fourier, Cabet, etc. A Marx no le gustaron demasiado, es
verdad, estos anhelos. Su exigencia de praxis y de análisis crítico le hizo
sospechar de estos bellos pensamientos, a él que precisamente también había de
arrebatar a muchos hombres en pos de una bella idea. Pero por mucho que Engels
se empeñe en hacer pasar al socialismo «de la utopía a la ciencia», la idea de
utopía como quimera no deja de ser una idea típica del positivismo del
XIX, como dice F. E. Manuel. Aunque, como también recuerda este autor, desde La
asamblea de las mujeres, de Aristófanes, la utopía siempre ha tenido quien
la haga objeto de burla.
El siglo XX iba a traer sorpresas; y aunque en él, como efecto de los
muchos desastres ocurridos, va a abundar la literatura antiutópica (Orwell,
Zamiantin, Huxley, etc.), también será quizá el siglo en que mejor se ha
reflexionado sobre el concepto de utopía. Desde Geist der Etopie de
Ernst Bloch (1918), no han hecho sino aparecer libros, escritos y estudios en
que el concepto de utopía es analizado, criticado, defendido, interpretado de
los más diversos modos y por los más diversos autores; aunque puede que sea
Bloch precisamente elque en El principio esperanza (esa summa de
las utopías, como se ha dicho) haya hecho la reflexión más profunda sobre el
concepto de utopía, sobre el carácter utópico del hombre y del mundo mismo,
mostrándonos con claridad que la utopía no se reduce a la utopía social.
II. REFLEXIÓN SISTEMÁTICA.
El vocablo utopía con el significado de quimera ha de quedar, por
tanto, sólo para el lenguaje vulgar, aunque sea desgraciadamente el que
utilizan casi siempre nuestros habladores públicos y sus adláteres. Pero
utilizar utopía en ese sentido vulgar no deja de denotar hoy, la mayor parte de
las veces, cierta bruteza. Porque quizá tradujo mal Quevedo en su día: «No hay
tal lugar». Más bien habría que decir: «Todavía no existe, pero debe
existir, nos interpela, se hace presente en nuestros sueños de humanidad, en el
arte, en la /filosofía, en la /religión, en nuestras luchas».
El hombre, a pesar de todo, no aguanta el /mal. La utopía es, como dice
P. Ricoeur, repudio de lo existente, en tanto que nos es inadecuado, en tanto
que no debiera ser. Quevedo vio bien la presencia en Moro de este rechazo y
crítica de lo injusto e inmoral: Moro, dice, «vivió en tiempo y reino, que le
fue forzoso para reprender el gobierno que padecía, fingir el conveniente». En
la condición moral del hombre va implícito su carácter utópico, y la
exploración, invención y anticipación del futuro debido. Por eso J. Muguerza
puede hablar no sólo de que «la filosofía moral, política y social no puede
renunciar a instalarse en la utopía», sino incluso del carácter utópico «de
toda ética sin más». Porque, ¿qué es la /ética sino una utopía de la humanidad?
Por eso no hay que confundir para nada utopía e ideología. Como dijo
Mannheim, y repite Ricoeur, la /ideología es la justificación de lo perecedero,
mientras la utopía siempre ha tenido que ver con el sueño de lo que debe y
puede llegar a ser real, y con lo que en la historia ha llegado a ser real y
verdadero. Y, como dice Bloch, lo que queda, al fin, de las ideologías pasadas,
de los modos de representación del mundo de épocas pasadas, es justamente
aquello que en ellas había de utópico, lo que en ellas apuntaba hacia adelante.
Porque la utopía es verdad, dice P. Tillich. «¿Por qué es verdad? Porque
expresa la esencia del hombre, el fin propio de su existencia. La utopía
muestra lo que el hombre es esencialmente, y lo que debería tener como telos
en su existencia». Que no es verdadero el mero mundo de los hechos; si no,
¿qué sentido tendría que la víctima por antonomasia de la historia pudiera
decir, que nos recuerda Bloch: «Todo el que es de la verdad escucha mi voz»? Y
no olvidemos en qué situación precisamente dijo tales palabras esa víctima. Por
eso la utopía tiene que ver con la voluntad, con la negación de lo negativo y
la voluntad del bien. Bloch define así la utopía: «Utopía es la voluntad
acrisolada al ser del todo».
Pero la utopía no es voluntad pura que se asienta en la nada. Para
Bloch, por ejemplo, la utopía es una posibilidad real que está en la latencia y
tendencia del mundo. Ningún defensor de la utopía es puramente voluntarista. Lo
es porque cree en la posibilidad del hombre y de lo existente, porque no admite
el amor fati como solución ni verdad de lo real, porque espera, dado lo
que sabe de la realidad, lo que degusta de la misma. El pensamiento utópico
conoce el mal y ante él reacciona; pero conoce también el /bien, su presencia
en lo real, su deseo por el hombre, su preapariencia (Vorschein) en las
grandes y pequeñas creaciones del espíritu humano. El utopista no ve la
realidad abocada a la nada, sino preñada de posibilidades a las que quiere
ayudar a ser realidad, y que muchas veces han llegado a ser realidad.
El hombre sabe del mundo, el hombre conoce el mundo; y el hombre sabe
del hombre, sabe lo que le hace humano. Y lo que sabe el hombre no sólo está en
la ciencia; lo que el hombre sabe de la humanidad se expresó sobre todo en el
arte, en la religión y en la filosofía. Ernst Bloch así lo afirma. En todo gran
arte, en toda filosofía verdadera, resplandece el rostro del hombre. Ninguno de
ellos se reduce para nada a expresión de su tiempo, sino que anuncia una
humanidad humana posible que se enfrente radicalmente al sinsentido. Contra la
imagen del búho de Minerva afirma Bloch: la filosofía es «actividad subversiva,
(...) lenguaje de una realidad en trance de instaurarse (...). Si una gran
filosofía enuncia el pensamiento de su tiempo, enuncia también lo que le falta
a ese tiempo y lo que llegará a vencimiento en el mundo que viene».
Aunque es en la religión sobre todo, y sobre todo en la religión
cristiana, donde la utopía se expresó con más radicalidad. Sólo en ella está la
exigencia de justicia absoluta y de futuro absoluto, de manera que la utopía
religiosa cristiana, la utopía del Reino de Dios y del Hijo del Hombre, supera
incluso las fronteras de la /muerte: resurrección de la carne. Por eso Bloch
afirma: «La religión está llena de utopía y la utopía es enteramente su porción
más central, la omega del pueblo libre en un fundamento libre». Porque
si «donde hay esperanza hay religión», donde hay religión hay utopía. La
conciencia religiosa, piensa Bloch, es inseparable de los eternos problemas de
nuestro anhelo, y en toda la historia de las utopías sociales hay religiosidad
cristiana hecha sociedad. La conciencia religiosa fue la que nos enseñó, sobre
todo, la no verdad de este mundo, y la que desde la Biblia nos enseñó a mirar
hacia el futuro y a confiar en la verdad de la esperanza; porque si todos los
pueblos sitúan la época dorada en un pasado fabuloso, sólo el pueblo judío supo
poner en el futuro la justicia y la verdad del hombre.
¿Seremos capaces de renunciar a esta herencia en este momento de triunfo
de Mammón? ¿Qué hacer ahora tras tanto derrumbamiento? ¿Podremos seguir
hablando de utopía ahora que nos resulta hasta ridículo aquel final de la
utopía, de Marcuse?
Mas si la utopía forma parte de la condición del "hombre, este no
puede renunciar a la misma sin renunciar a su humanidad. No podemos vivir sin
metas, sin metas sociales y personales. Sin ella, como dice Mucchielli, somos
un navío a la deriva. En ningún sentido, tampoco en el social, el hombre puede
conformarse con el presente. Refiriéndose a la situación de España, decía hace
unos años Sergio Vilar: «Al no tener utopía, el presente resulta estéril: sólo
se sobrevive en una serie de reproducciones simples de lo que ya fue y fuimos».
El fracaso de muchas utopías ha traído estancamiento y putrefacción.
Ahora bien, en esto sí que hay que rechazar todo /fundamentalismo: no
podemos, para reformular metas, olvidar los crímenes del utopismo y del
apoderamiento totalitario de la historia, de la utopía como experimento
nihilista. En la época que nos toca vivir, es necesario rechazar en toda
defensa de la utopía cualquier resto de progresismo filisteo. El progresismo
filisteo es nihilista en su verdad. Niega la presencia de la verdad en la
historia, niega que la humanidad del hombre haya estado siempre también en sus
obras. Por eso es totalitario, no cree realmente en el futuro, lo interpreta
simplemente como un presente prolongado, y en el pasado no encuentra más que
error y embuste. Pero no cabe verdadera utopía sin descubrir la presencia de la
razón en la historia. Sólo esto puede dar confianza en el futuro. Los
totalitarismos del siglo XX se caracterizaron (y se caracterizan) por quemar
libros, por querer borrar las semillas de humanidad del pasado, la semilla
bíblica –muy especialmente en el hitlerismo y, de otras maneras, en el
estalinismo–. Así aniquilaron lo humano y su esperanza, y construyeron el
infierno.
La utopía verdadera ha de rechazar toda quema de libros, pues ha de
comenzar por el reconocimiento de la grandeza del hombre, por asumir su
historia, llena de dolor, sufrimiento e injusticia, pero también de verdad,
heroísmo, /belleza y bien. Ninguna utopía tiene sentido en desconexión con la
historia. Ninguna utopía puede ser experimentar hipótesis abstractas, aunque
sean hipótesis de Marx. La utopía ha de ser búsqueda de la verdad del hombre,
que está en la tendencia de la historia y en las anticipaciones del pensamiento
y de la razón. «Utopía sin razón es ciega» (Carlos Díaz).
Nos queda, pues, la utopía sin utopismo, la utopía con minúscula, si
queremos, la que ama a la humanidad y su /historia, la que se reconcilia con
esta; sin quema de libros, sin catarismo, buscando el mestizaje y mutuo
enriquecimiento de tradiciones, sin usar a los hombres, sin ser estos medios de
la economía, sin insultar sus ilusiones, sin proyectos fuera de su medida, sin desconstruir
nada. A la utopía nada humano le es ajeno, todo lo humano le es hermoso. Y
en este momento, contra el mal y la negación de lo humano que de nuevo
amenazan, no hay que renunciar a la expectativa de un novum. Sin utopía,
la razón se empobrece, se reduce a /razón instrumental, y se cae también en el
totalitarismo: «Razón sin utopía es vacía», sentencia Carlos Díaz. El rostro
del que sufre, la humanidad pisoteada y traicionada, nos siguen interpelando como
a Moro. Y también hoy tenemos el deber de denunciar el presente y proyectar una
vida humana. La humanidad ha soñado sueños demasiado bellos para aceptar ahora
esto como realidad: «Jerusalén, si me olvido de ti, que mi mano derecha se me
seque» (Sal 137,5).
BIBL.: BLOCH E., El principio esperanza, 3 vols., Aguilar, Madrid
1977ss; ID, El ateísmo en el cristianismo. La religión del éxodo y del
Reino, Taurus, Madrid 1983; DIAz C., De la razón dialógica a la razón
profética, Madre Tierra, Móstoles 1991; MANNHEIM K., Ideología y utopía,
Aguilar, Madrid 1989; MANUEL F. E. (ed.), Utopías y pensamiento utópico,
Espasa-Calpe, Madrid 1982; MANUEL E. E.-MANUEL F. E, El pensamiento
utópico en el mundo occidental, 3 vols., Taurus, Madrid 1984; MORO
T.-CAMPANELLA T.-BACON F., Utopías del Renacimiento, FCE, Madrid 1980;
NEUSUSS A. (ed.), Utopía, Barral, Barcelona 1971; RAMOS CENTENO V., Utopía
y razón práctica en Ernst Bloch, Endymión, Madrid 1992; RICOEUR E, Ideología
y utopía, Gedisa, Barcelona 1989; SÁNCHEZ MORA E., Utopía y praxis, Trillas,
México 1980; VILAR S., El viaje y la utopía. Iniciación a la teoría y a la
práctica anticipadora, Laia, Barcelona 1985.
V. Ramos Centeno
https://es.scribd.com/document/288471698/Diccionario-de-Pensamiento-Contemporaneo
17 junio 2025
A los "líderes" de este mundo
Actualizo unas imágenes ya publicadas
29 mayo 2025
1.- Somatoestética. Para una conciencia ampliada de la expectación. 2.- Segundo artículo: Arquitectura marplatense: su estética
Somatoestética. Para una conciencia ampliada de la expectación.
(separata de mi artículo publicado en el Nº 18 de IECE Revista Digital)
TEATRO
IECE REVISTA DIGITAL N°18 - DIC 2024
NICOLÁS LUIS FABIANI
Somatoestética.
Para una conciencia ampliada de la expectación¹
¹ Ponencia inédita presentada en el XXXII Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino. GETEA, FILO-UBA, 2024
En el resumen de mi ponencia (GETEA
2024) citaba un artículo de Jorge Dubatti, “Territorios de las/los
espectadores”, publicado en el Nº 16 de IECE Revista Digital. Allí señalaba el
autor: “sabemos muy poco todavía de las/los espectadores.” Por mi parte
escribía en mi ponencia del año anterior: “El espectador procesa, no sólo
reacciona.” Subrayo, procesa.
“En cuanto al teatro, -escribe Dubatti-
la expectación consiste en la acción de observar la producción de poíesis
corporal en el acontecimiento: observar la construcción (en el doble sentido de
constructo y proceso) de metáfora, ficción, forma, mundo paralelo al mundo,
en-desde-por-con el cuerpo del actor, para poder desde dicha observación
multiplicar a su vez la experiencia en la producción poiética convivial.”
(Dubatti, 2018)
Ahora bien, para una conciencia ampliada de la “expectación” se trata aquí de reflexionar sobre la difícil tarea que plantea dicha expectación, no en un plano abstracto de toda expectación, sino a partir de un enfoque sistémico que vengo sosteniendo desde hace ya bastante tiempo, enfoque sistémico que debiera atender al aquí y ahora de las/los espectadores en particular y, a la vez, en todo aquello que pueda esbozarse como general, desde un punto de vista latinoamericano y/o nacional. Para esto deberían tomarse en cuenta los componentes de esta complejidad. Estos componentes, lejos de su simple apariencia conceptual, pueden resumirse en aquello que tiene que ver con la persona (obviamente el espectador en cuestión). Aquí surge la somatoestética, pero como componente estaría hoy mejor definido conceptualmente como [Bp], biopsicológico; la somatoestética estaría representada por lo biológico, de ahí que el componente propiamente dicho incluya lo psicológico, además de lo somático. Los otros componentes comprenden la economía, la política y, en definitiva, la cultura. Lo cual supone, como vengo insistiendo desde hace ya algunos años, una tarea inter y transdisciplinaria por la diversidad de saberes que implica. De ahí que proponga, sin más pretensiones para el breve espacio de que se dispone, algunos interrogantes, algunas posibles líneas de investigación.
Partamos entonces del siguiente axioma:
todo espectador forma parte de un sistema social. Un sistema que incluye, como
digo, lo económico, lo político y lo cultural. Y agrego, aunque parezca una
perogrullada: debemos considerar nuestra propia experiencia como espectadores.
Es más: nuestra experiencia vital que culminará en el aquí y el ahora de la
expectación que el espectáculo en cuestión nos proponga (no sólo teatro, sino
cine, concierto o, más recientemente, competiciones olímpicas). Por supuesto,
para nosotros, aquí y ahora, el teatro sería lo específico, particular.
En mi ponencia anterior (“Teatro y
cuerpo. Aportes para una somatoestética”) cerraba la conclusión con la
siguiente pregunta ahora ampliada: ¿Qué procesos se desencadenan en nosotros, expectadores ante
un espectáculo, en el presente caso, teatral? La breve respuesta que respondía
a esta pregunta era “Procesos somatoestéticos”. Este concepto -somatoestética-
se diferencia del más conocido como somatoestesis, que tiene que ver solamente con el sistema
somatosensorial. Así, pues, mi propuesta sistémica alude a lo estético evitando
los enfoques reduccionistas de la neuroestética (la moda de lo neuro),
a la vez que parte de un enfoque biopsicológico, es decir, un campo compartido
por lo biológico (que atiende al soma, cuerpo) y lo psicológico (que, además, también
incluye las emociones).
Ahora bien, en qué medida esos procesos somatoestéticos proponen una conciencia ampliada de la expectación, como plantea el título de este trabajo. “En la zona de experiencia, -pregunta Dubatti- ¿quién podría trazar límites precisos y estables a estos territorios de acontecimiento, o al grado de conciencia frente a la convención y las reglas, o a las etapas del proceso de hacerse espectador? Sería imposible.” (Dubatti, 2018). Esta es su respuesta. Es verdad, los límites son imprecisos. La complejidad prevalece, al parecer. Pero nada impide abordar esa complejidad, como planteo, desde el punto de vista sistémico, aun sabiendo que esa complejidad no será resuelta de una vez y para siempre. La ciencia lo sabe bien.
Así pues, esta expectación ampliada
debería considerar los componentes ya citados (biopsicológicos, somatoestéticos),
económicos, políticos y culturales y sus relaciones, sin las cuales estaríamos
desechando posibles explicaciones más allá de los límites de sus respectivos
campos. Por supuesto, las preguntas que surgen son tan ineludibles como
numerosas (casi diría infinitas). A título de ejemplo, y como cierre de este
artículo dejaré algunas planteadas, sobre todo porque el propósito de esta
presentación es abrir puertas y eludir la tentación de cerrarlas.
Hace ya algunos años, Enrique Dussel ha planteado, una “estética de la liberación”. Obviamente no desde el campo de la somatoestética. Pero sí en cuanto tiene que ver con lo político, lo económico y, me atrevo a decir, sobre todo lo cultural y, especial y críticamente, en relación con el eurocentrismo y la tan mentada modernidad. Ahora bien, si no consideramos el enfoque somatoestético, estamos dejando de lado algo que el propio Dussel plantea respecto del fundamento de la Ética: la VIDA. En el caso de esta “conciencia ampliada de la expectación” y, por qué no, de una estética ampliada de la liberación, ¿acaso no deberíamos adoptar un fundamento semejante, es decir, la Vida? La respuesta parece ya implícita; pero no es así, sería demasiado fácil. De todos modos, creo, vale la pena plantearse la relación Estética-Vida. Y esto en tanto que la estética haría algo más que problematizar la Belleza, o limitarse, por ejemplo, a las artes. La somatoestética tendría que ver, como componente, con aquello que presupone todo ser humano, y esto ya es considerablemente amplio. Aquí estaríamos superando los límites: de raza, de culturas (no unas mejores que otras), de poderes económicos y políticos que impongan marginaciones económicas, políticas y, por ende culturales. ¿Sería una propuesta utópica o una con un horizonte ilimitado? ¿No cabría plantearse un nuevo humanismo, humanitario? Estaríamos frente a una conciencia ampliada de la expectación.
Bibliografía
-Dubatti, Jorge (2023) “Territorios de
las/los espectadores”, publicado en el Nº 16 de IECE Revista Digital,
diciembre.
-Dubatti, Jorge (2018). “Pensar a los
espectadores de teatro”. En IECE. Revista Digital, Mar del Plata, Instituto de
Estudios Culturales y Estéticos, III, 6 (diciembre), 3-6.
http://iece-argentina.weebly.com
-Fabiani, Nicolás Luis (2023) “Aportes
para una somatoestética. Su relación con las artes” IECE Revista Digital N°15 -
JUL 2023
https://iece-argentina.weebly.com/uploads/5/7/2/4/57241255/iece_revista_15_%C3%BAltima_versi%C3%B3
Nota: Todos los números ya publicados pueden consultarse en: iecedigital.blogspot.com
*****
Gabinete Marplatense de Estudios Históricos Regionales
XXXIII Congreso de Historia Regional 2025 – Ing. Guillermo Bragge
15 al 19 de setiembre de 2025
Expone:
Mag. Nicolás Luis Fabiani: Arquitectura marplatense: su estética
Mi relación con la Estética se concreta en 1993, cuando se me nombra a cargo de la cátedra de esa disciplina, para la recién organizada carrera de Filosofía (Fac. de Humanidades, UNMdP). Por entonces estaba a cargo de la cátedra de Historia del Arte.
Prontamente tuve que ponerme a la altura de semejante responsabilidad. Es decir, estudiar. Me aventuré en temas tradicionales sobre la estética: su historia, los filósofos que habían considerado que su sistema no estaba completo sin una reflexión sobre esa disciplina, aquellos que creían un pertinente reflexionar sobre las artes y quienes pretendían indagar acerca de lo bello y la belleza, su esencia.
Pronto comprendí que esas largas especulaciones llegaban a culminar en: “Lo bello es…” o, peor aún, concluir que, “sobre gustos no hay nada escrito” (y, sin embargo, hay tanto). Kant y Hegel fueron hitos culminantes en mis lecturas y en mis clases. Y también un callejón sin salida.
Hasta que un día leí sobre aisthesis (de ahí estética, Baumgarten 1750) y, más tarde, sobre “neuroestética”. Y me aventuré. En mi cabeza (y en la de otros) estaba el cerebro. Me interesé por la biología. Más tarde observé como todo empezó a teñirse de neuro: neurología, neuromarketing, neuroestética, etc.
Fue un llamado de atención. Porque, pensé, el cerebro no es todo. Hay otros órganos en nuestra constitución. No hay una neurona que me anuncie “esto es bello” (y dudo que otras personas la tengan). Mi experiencia me decía que si me atacaba un dolor de muelas en pleno concierto, la solución era un dentista, más allá de esos bellos sonidos. Quiero decir que si un dolor o molestia me atacaba, eso me impediría disfrutar de ese concierto.
Al mismo tiempo, también leí acerca de los sistemas (Bertalanffy, Luhmann). Y así me encontré con obras de Mario Bunge, filosósofo, argentino, profesor en la universidad McGill, Canadá. “Toda cosa concreta es un sistema o forma parte de un sistema”, afirma. Entonces el sistema neural está en relación con el sistema visual, el auditivo, el digestivo, etc.
Hoy, me ocupo de “somatoestética” (y no somos muchos, por lo que sé). “La somatoestética -escribí recientemente- refiere al cuerpo humano, al organismo, un sistema biopsicológico en el que se procesan estímulos y reacciones ante ellos.
Bien. ¿Y que tiene todo esto que ver con la arquitectura marplatense y su estética? Para mí, todo. En parte, pretendo no convencerlos sino hacerlos partícipes de esto.
Desde mi punto de vista lo bello, la belleza pertenece a la reflexión cultural. Y como bien dice Umberto Eco, son conceptos relativos. Porque hay culturas, en plural, y los consensos sobre esos conceptos difieren hasta de persona a persona.
Lo estético tendrá que ver, entonces, con lo biopsicológico, con la economía, con la política y con la cultura. Si ustedes pensaban que la estética de la arquitectura marplatense podía resolverse con el “me gusta, no me gusta”, no digo que se equivocaran. Quizá respondían solamente a su propia cultura, conocimientos, gustos. Esto posibilita una breve apertura a esta complejidad que me preocupa.
Estamos en casa, en el trabajo, circulamos por las calles, etc. etc. y estamos en contacto con la arquitectura. ¿Cómo? Como podamos, como nos lo permitan los distintos sistemas que nos constituyen: los cinco sentidos, más la interocepción, la exterocepción, nuestra experiencia y memoria, nuestras emociones.
Entonces, ¿cómo será nuestra estética de la arquitectura marplatense? Respuesta: compleja.
Bajemos al ruedo con algunos ejemplos actuales, que no sean muchos, porque les dejo abierta la puerta a sus propias experiencias.
Cabe decir que, entre otras, hubo influencias artísticas italianas, francesas, inglesas, españolas, belgas… y propias. Asimismo vale señalar que hay una Mar del Plata, pero también hay otra, menos espectacular, más cotidiana, más periférica. Esto daría lugar a otra exposición mucho más extensa.
Los ejemplos:
1.- La Villa Ortiz Basualdo, museo Juan Carlos Castagnino. El edificio fue proyectado en 1909 por los arquitectos Luis Dubois y Pablo Pater (franceses, ambos). En 1919 se encaró una ampliación y remodelación a cargo del arquitecto George Camus, francés, variando el estilo “manoir francés” hacia el “anglonormando”. Entramado (“pan de bois”), piedra, tejas de zinc. Cada componente proporciona una percepción especial: la vista (formas, colores); el tacto (textura de la piedra), el contexto (jardín), la experiencia (subsistema Biopsicológico).
2.- Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. Arq. Pedro Benoit (francés). Estilo: neogótico. La vista: exterior e interior simil piedra (similitud con las catedrales góticas); madera (color), (puertas, color y textura), vitrales.
3.- Municipalidad. Arq. Alejandro Bustillo, argentino. Estilo: medieval italiano. La vista (formas, colores); el tacto (piedra)
4.- Villa Álzaga Unzué (1929). Arq.: Obra del estudio de arquitectura de Acevedo, Becú y Moreno. Estilo pintoresquista, variante: estilo Tudor. (Alberti al 500, Hoy Collegio Trinity)
5.- Edificio Casino Mar del Plata. Arq. Alejandro Bustillo. [estilo versallesco, estimo](1938-39); “estilo ecléctico, aunque con reminiscencias neoclásicas francesas (estilo Luis XIII), con frentes revestidos en piedra Mar del Plata, ladrillo visto y mansardas en pizarra francesa.” Wikipedia.
Ahora bien, no se trata de desechar la Estética tradicional, pero sí considerarla formando parte del subsistema cultural (convención/consenso, belleza/fealdad). Y agrego: Ética.
Mi punto de vista somatoestético apunta, pues, al subsistema biopsicológico (organismo, sentidos, procesos perceptivos, emociones, causas y consecuencias): así distinguiría: Estética “rica” / Estética “pobre” (por ejemplo edificio Terraza Palace (arq. A. Bonet) / Hotel Costa Galana, este último una “pobre” fachada uniformemente vidriada). Ahora bien, desde un punto de vista sistémico cabe considerar los subsistemas económico [E] y político [P]. Pero la extensión de este trabajo no permite que los examine.
En conclusión: la estética de la arquitectura marplatense, un tema complejo, como estimo haber expuesto, para considerar desde un punto de vista interdisciplinario y transdisciplinario. No siempre fácil de abordar, no precisamente abordado como tal.
*****
.png)